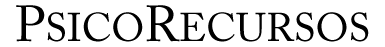- ¿Quiere contactarnos?
- (0249) 15-4378409
- gustavo@psicorecursos.com.ar
“Hoy una lágrima, mañana una sonrisa”

“Atención al receptor”
28 septiembre, 2017
“Lo que nadie te puede quitar”
28 septiembre, 2017“Hoy una lágrima, mañana una sonrisa”

Domingo por la mañana. Decenas de lágrimas transitan por mi rostro y vaya uno a saber dónde finalizan su recorrido. No estoy triste. Por el contrario, doy gracias a Dios por ser testigo de un acontecimiento sencillo, y a la vez, trascendente. Estoy escuchando la presentación que mi padre, Eduardo Bedrossian, está haciendo de su séptimo libro: “De lágrimas y sonrisas” (un conjunto de poesías donde testimonia su experiencia como descendiente de armenios).
Lo veo allí a mi padre conmovido mientras comparte poesías y anécdotas familiares. Es muy fuerte verlo tan emocionado (pensemos que este hombre pertenece a una generación de pocas lágrimas públicas). Tampoco hay tristeza en sus lágrimas, sino un mensaje de esperanza y agradecimiento a sus padres. Creo que está viviendo en carne propia su libro: la transformación de las lágrimas de otros tiempos en las sonrisas de hoy.
Me traslado en el tiempo. Viajo hacia el pasado. Quisiera retornar más rápido al presente, pero no puedo. Allí está, entre otros muchachos, mi abuelo Agop. No existían en su época los fotolog, los “floger” o los “emo”; digamos que tuvo que enfrentar alguna experiencia un tanto distinta. Él fue uno de los sobrevivientes del genocidio donde los turcos, entre 1915 y 1923, mataron un 1.500.000 armenios. A una velocidad que ni daba tiempo para duelos, sufría una pérdida tras otra. Lo sacaron de su casa y de su tierra. ¿Cómo será tener que dejar todo aquello que te pertenece? Me avergüenzo de mí mismo y mis enojos cuando simplemente deja de funcionar mi computadora. En medio de la deportación fue perdiendo parte de su familia. Delante de sus narices vio cómo masacraron al resto de su familia y la lanzaban a una fosa común de cadáveres. Él mismo fue golpeado brutalmente y arrojado a ese pozo (los turcos pensaron que habían acabado con él…, pero Dios siempre tiene la última palabra). Se quedó quieto allí (a esta altura yo no me quiero quedar allí con el relato porque me es muy fuerte). Allí sí había lágrimas de dolor, pero que ni siquiera se podían gritar porque implicarían una muerte segura. Por la noche, se levantó en medio de tanta muerte y huyó con otros muchachos. Caminó por el desierto varios días sin encontrar alimento. ¿Tendría sentido seguir luchando? Pudo haberse resignado, pudo suponer que no había forma de escaparse de la muerte. Sólo estaban las lágrimas, el horror, el hambre y el desierto.
Volvemos al 2008. Podría contarte un sinfín de peripecias que sufrió injustamente Agop y su generación, pero dejémoslo ahí. Lo recuerdo también con sus grandes carcajadas. Siento una gran responsabilidad. Mis padres y tíos tomaron ese testimonio y fueron dignos transmisores de ese mensaje de fe y esperanza. Veo a mis hermanos y primos, hijos y sobrinos… y le doy gracias a Dios.
Pienso entonces en cómo nuestras decisiones de seguir luchando o bajar los brazos marcan a nuestro entorno (y a las generaciones futuras). Sí, ya sé que hay mucho libro de autoayuda dando vuelta por ahí que te dice: “sé libre y haz lo que sientas, allí reside el secreto de la felicidad… (puajjjj)”. Si Agop y tantos otros se hubieran dejado guiar sólo por lo que sentían… me parece que hoy no teníamos “Lunes Otra Vez”.
Amigo, aunque sientas que vas perdiendo por goleada, el partido no terminó. Dios siempre nos puede sorprender si le damos el espacio para que Él se manifieste. Las lágrimas de hoy pueden convertirse en las sonrisas del mañana. Día a día, ladrillo por ladrillo, podemos empezar la reconstrucción de las peores ruinas. Y no olvides que tus pequeñas y grandes decisiones de este día afectarán a tu generación y a las venideras: deja un legado de vida en el que otros puedan ser inspirados.
Te mando un abrazo.
Gustavo Bedrossian